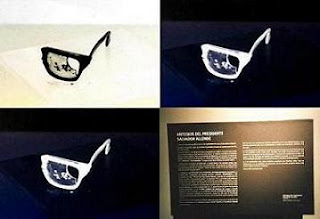
La extrañaba mucho. No se podía olvidar de ella. No podía dejar de pensar en ella. Ni un minuto. Ni un segundo. Ni un. No podía.
La veía en todos lados. Hasta cuando no veía. Era miope –entre otras muchas cosas-, no obstante lo cual, al momento de tener que mirarla o imaginársela lograba una capacidad de visión que nunca poseía, alcanzando una potencia de imaginación que nada tenía que envidiarla al mayo francés. Ah, sí, también era de izquierda.
Era de izquierdas tomar.
Tomaba mucho. De un tiempo a esta parte se había vuelto poco menos que alcohólico. Se notaba en su barriga. Él no lo reconocía, y justificaba o encubría aquella conducta y protuberancia a partir de no sé qué canción que hablaba de un hombre barrigón pero también sexy –palabra que no data de mucho más allá que la década del ’60-, y de Kerouac. Decía que, por ahí, se había vuelta alcohólico -se había convertido en un alcohólico- por las influencias de Kerouac. Nunca jamás en su vida lo había leído.
Leía mucho, eso sí. Hasta cuando estaba despierto. O, al menos, eso decía. No tanto él, para ser justos, sino, más bien, sus amigos y amigas. Yo creo que ellas y ellos se creyeron el cuento que él inicialmente les vendió de que era un gran lector y un hombre culto, y después, bueno, ya se sabe: hazte fama y échate a dormir, reza el dicho popular. O algo así. Por ahí no lo reza, sencillamente lo dice, pero todos sabemos –a que no, al cabo que ni quería, ¿dale que sí?- de las incansables trampas del lenguaje.
Él, también, era más bien tartamudo que gangoso o balbuceante. Aunque combinaba, sorprendentemente –insoportablemente-, las tres cosas. Yo no sé cómo lo hacía. Yo no sé cómo se soportaba haciéndolo, y viviendo, todos los días, veinticuatro horas al día, con ello. Yo, siquiera, sé cómo -alguna vez- le pudo decir que la quería y que le gustaba y que estaba enamorado de su persona con esa -al mismo tiempo- barroca y bizarra combinación de tartamudación, gangosiocidad y balbuceamientos.
Así como muy pocas veces podía dejar de estar mucho tiempo para decir más bien poco, además de decirlo confusa y poco claramente –con una oscuridad de las tabernas en su paladar-, también, muy pocas veces, muy pocos días, en muy pocas oportunidades, se daba el lujo –por decirlo de alguna manera- de dejar de pensar. Y, dado los rasgos psicológicos más bien neuróticos-obsesivos de su personalidad, por lo general, en lo que pensaba era –más bien, menos mal- en muy pocos temas. Siempre en lo mismo. Poseía un tipo de pensamiento circular. Obsesivo. Dominante.
El plural es un decir. Una formalidad. Tampoco era que pensara en algunos temas, sino, lisa y llanamente –siempre me imaginé un tapiz, como una mente, cuando me decían o escribían, decía o escribía, aquellas palabras- en uno sólo: ella.
Ella se había vuelto –literalmente- la dueña de sus pensamientos. Sólo que jamás reclamó derechos de propiedad sobre ellos. No porque no creyera en la propiedad. O, al menos, no suficiente y necesariamente sólo por ello. Sino, lisa y llanamente –de vuelta-, porque no le interesaba. Ella se había convertido en la señora y patrona de todos y cada uno de sus pensamientos y sensaciones –que, al fin y al cabo, bueno, no dejan de ser lo mismo, ¿no? O, como mínimo, muy parecidos-. Ella se había vuelto todo eso y él se había vuelto un esclavo de aquello que él había contribuido –sino construido por su sola y única cuenta- a forjar. Ella y él eran incompatibles. Él y ella no eran compatibles.
Rezan los pronósticos. Que mañana habrá lluvia y carreras de meteoritos. Que pasado él volverá a mirar su foto –sus fotos- y repetirá hasta el cansancio –hasta el hartazgo, hasta la locura- qué linda que es. El repetirá, hasta ya no poder hablar más, lo hermosa que ella le parece. El está enfermo, ella lo sabe, él no. Ella está enamorada, él lo sabe, ella no, al punto de que lo niega. Solo que, claro, ese enamoramiento –apuntar que no es lo mismo que amor o engustamiento- no es para con él, que sabe que ella está enamorada de una persona que, obvio, no es él. Aunque ella misma lo ignore.
Ella jamás lo ignoró. Sería injusto imputarle o reclamarle eso. Ella jamás le espetó lo que solemos llamar una conducta de indiferencia. Tampoco hizo falta, a decir verdad. Mentiras también. Ella anduvo por el mundo –con esa forma tan suya de andar por el mundo, de estar en el mundo, de habitarlo- y eso ya fue suficiente para que él imaginara y pensara y construyera imaginariamente otro mundo en donde a él le hubiera gustado estar y andar con ella. Sólo que cada uno elige –dentro de lo posible, pero uno siempre elige, después delibera- los mundos por los que decide caminar y tropezarse.
Él, ahora –ayer, mañana, pasado, después-, tenía miedo de incurrir en el tropiezo, de no poder olvidar. De no saber olvidar. De caminar tartamudamente por las alcantarillas de su mundo con una constante –ininterrumpida, in-interrumpida- memoria que obturara el más que necesario olvido. Imprescindible –im-pres-cin-dible-, urgente. Él tenía miedo y se notaba en su forma de caminar, hablar, caerse, tartamudear. Lo que, a fin de cuentas –él no sabía hacer cuentas, jamás supo especular, mucho menos calcular o imaginar todo lo mal (es decir, bien) que la iba a pasar-, es más o menos lo mismo.
Ahora escribía. Ante la posibilidad de olvidar o de darse a la fuga de la memoria elegía –uno siempre elige, primero, luego delibera, después- el camino –Kerouac siempre estaba, Jack siempre estuvo cerca- exactamente contrario. El sellamiento, la fijación, el grabado con sangre. O con tinta. O con letras y pantallas y todo eso que ya sabemos. Todo lo demás también. Él decidía no dejar pasar sino quedarse y profundizar en los sentimientos que lo llevaban –lo traían, lo daban vuelta como a una media, lo hacían mierda- a escribir. Elegía pasarse de rosca –y de merca y putas y alcohol- con su imposibilidad de no poder pasar a un punto otro, de no poder cambiar de tema, de no poder olvidar. Decidía eso y su barriga, sus narices y su sexo, lo hacían con él.
El resto es historia conocida: no sé soportó a sí mismo –los demás ya no lo soportaban desde hacía mucho tiempo-, evaluó pros y contras de mantenerse vivo con vida en su vida –había realizado un bachiller en administración de empresas por lo cual algo sabía de debes y haberes-, y se mandó a mudar. De sí mismo. Mando a mudar sus ropas –sus mudas-, sus lastres, sus días, su casa. Mandó a mudar sus palabras, es decir, se mandó –él mismo a sí mismo- a callar, a silenciarse, a dejar de hablar. Pero también a dejar de escribir, a dejar de-describirse, a dejar de escribirle. A dejar.
Cartas, poemas, cuentos que, no sólo que –strictu sensu- no lo eran, sino que siquiera anidaban en botellas, ternuras o brevedades. Aljibes, patio traseros de abuelos maternos un fin de semana por la tarde con la tierra mojada por una manguera, y uvas. Qué asco, dijo él, poco después de irse de departamentos y pasillos y tocar por primera vez –en sentido estricto, digamos- la tierra. Su tierra. Una zamba por aquí, por favor.
Él, durante meses, pensó –sintió, imaginó, deliró- que ella iba a ser su tierra. Futura. Que él iba a ser la tierra de ella. Pasado, presente y porvenir. Por venir. Pensó que ella iba a ser su tierra en donde él no sólo –por supuesto- enterraría todo lo que él –erecto o dormido- tenía para enterrar en ella –esperanzas, sueños, utopías-, sino también la tierra, su tierra, su cuerpo –el cuerpo de ella-, de donde algo iba a salir. De donde algo iba a germinar. No pensaba en niños y niñas, hijos o hijas, sino en besos, bailes y sonrisas. Siempre le llamó –poderosamente, emponderadamente- la atención –la atención lo llamó: le dijo vení, y le llamó la atención- la forma, el modo, en que ella se reía y bailaba y divertía. Con ella misma. Sin necesidad de nadie más. Al menos, por supuesto, de él mismo. Ni modo que no había necesidad siquiera de decirlo.
Él se mandó a mudar. Se mudó de sí mismo. No es sólo un juego de palabras, en el caso de que las palabras fueran sólo un juego. Él ya no juega más. Ella sí.
Noviembre 2007, Bs. As.
No hay comentarios:
Publicar un comentario